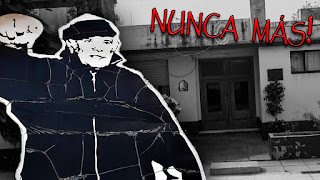En varios rincones de la ciudad hay un rostro que observa en silencio, a la espera de que algo suceda. No busca venganza ni nuevos horrores; solo espera por Justicia. Lo vemos las Plaza San Martín y Moreno, en el Edificio Karakachoff, en casi todas las Facultades, por la avenida 44 y en el mayor Centro Cultura de la localidad de Los Hornos. Su nombre es Jorge Julio López, siempre presente, nunca ausente.
El 18 de septiembre del 2006 no fue un día cualquiera. Después de ocho años de lucha jurídica, los Juicios por el genocidio perpetrado durante la última dictadura militar llegaban a un punto de inflexión. El asesino Miguel Osvaldo Etchecolatz estaba obligado a presenciar los alegatos finales. Por primera vez vería cara a cara a algunas de sus víctimas, y al día siguiente escucharía la condena. Pero esa mañana algo muy trágico ocurrió. El ex albañil Jorge Julio López, testigo clave de la causa, no estaba presente. Había desaparecido en el barrio de Los Hornos. Su ausencia podía demorar la última etapa del juicio; y peor aun, podía transformarse un mensaje contra cualquier otro testigo.
En 1976 Argentina sufría una inmensa ola de odio y violencia política en las calles, lo cuál funcionó como la excusa perfecta para que las Fuerzas Armadas emprendan un Golpe de Estado y una feroz acción represiva. En este contexto, Julio López, de 46 años y peronista de toda la vida, frecuentaba la Unidad Básica “La Maestre”. Conocía a varios jóvenes que militaban en la Juventud Peronista y en la organización clandestina Montoneros; pero principalmente era un albañil que había realizado varias obras en dependencias policiales y militares. A ojos de los represores era alguien que sabía demasiado y con amistades peligrosas.


En diálogo con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Rubén López, hijo de Jorge, cuenta que a los 12 años vio como el 27 octubre 1976, entre la 1:30 y las 2:00 de la mañana, una patota ingresó por la fuerza a su casa. Los golpearon y se llevaron a su padre. Junto a su madre buscaron al párroco de la iglesia San Benjamín, quien los acompañó hasta el Regimiento N°7 (actual Plaza Malvinas), pero la única respuesta que recibieron fue la amenaza de un fusil FAL. Jorge estuvo detenido y desaparecido hasta mediado de 1979. Tras regresar a su casa, con varias heridas mal sanadas y horribles recuerdos, Julio López se mantuvo en silencio durante casi 20 años. Celebró el retorno de la democracia (1983), pero no testificó en la CoNaDep. El cambio llegó cuándo el ex Presidente Dr Carlos Menem firmó los indultos. En absoluto secreto se relacionó con la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones. Sin avisarle a nadie, el 7 de julio de 1999 declaró como testigo en el Juicio por la Verdad de La Plata en la Cámara de Federal de Apelaciones. No solo narró sus tormentos, también fue testigo de fusilamientos y pudo identificar lugares claves para la causa. En paralelo el país revisó y actualizó sus leyes, lo cual abrió una ventana mayor para juzgar penalmente los delitos de Lesa Humanidad. De este modo comenzó una segunda oportunidad, dónde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata abrió una causa contra Miguel Osvaldo Etchecolatz. En 1986 había sido sentenciado a 23 años de cárcel como responsable de haber ejecutado 91 tormentos y asesinatos, pero fue beneficiado por Ley de Obediencia Debida.
La nueva Causa Etchecolatz comenzó en el año 2006. Era el primer juicio contra la Dictadura desde 1986. Y más aun, el foco no estaba sobre un represor cualquiera. Miguel Etchecolatz había sido el Director General de Investigaciones de la Policía Bonaerense, había sido la mano derecha del General Ramón Camps, dirigió 21 Centros Clandestinos de Detención y fue el culpable de la Noche de los Lápices Rotos. Su condena o absolución significaban demasiado.
El 28 de junio de 2006, en el Salón Dorado del Palacio Municipal, Julio López dio un testimonio de casi 2 horas. Esta vez lo acompañó su familia, quien por primera vez pudo escuchar su historia. Aquel pasado 27 octubre 1976 fue arrastrado de su casa y le taparon la cara con su pulóver amarillo, sin apreciar que era un poco traslúcido. Fue así que pudo grabar en su memoria algunos rostros y voces, entre ellos Miguel Etchecolatz y Hugo Guallama. Luego de continuar un recorrido de operativos, los detenidos fueron trasladados al CCD Cuatrerismo dónde recibieron las primeras torturas. A los pocos días fueron llevados al CCD Pozo de Arana, en calle 137 esquina 640. Fue aquí dónde Julio López estuvo mayormente detenido, logrando identificar a varios torturadores. También en este lugar fue testigo del fusilamiento de Patricia Dell'Orto y Ambrosio de Marco, entre otras víctimas que no pudo identificar. Los sucesos abrían ocurrido el 8 o 9 de septiembre como venganza a un ataque subversivo contra una Departamental de la Policía. Uno de los ejecutores (no identificado), descrito como gangoso, emuló al ex Presidente Perón diciendo que mataría a cinco por cada uno de ellos. Poco antes de morir, sabiendo lo que ocurriría, Patricia le dijo “López, no me fallés. Si salís… el único que puede salir de nosotros sos vos. Andá, buscalos a mi mamá o a mi papá, a mis parientes, a mis hermanos y deciles… y dale un beso a mi hija, de parte mía”.
Julio López fue uno de los pocos testigos que sobrevivió y pudo identificar el CCD Pozo de Arana. No solo logró dar precisión sobre los espacios de demostraron la existencia y funcionamiento, sino que también dio paso al descubrimiento de una zona de fusilamiento. Un lugar dónde se encontraron 10 mil fracciones de restos óseos. El procedimiento era acumular los cuerpos, dinamitarlos con granadas y finalmente quemarlos antes de ser sepultados. Algunos eran fusilados, pero muchos otros morían torturados o por las pésimas condiciones de hacinamiento. Comían solo cada dos días, no se bañaban, hacían pozos para calentarse en invierno y proliferaban los hongos, piojos y la sarna.
Tras presenciar la masacre de Arana, Julio López fue trasladado a la CCD de la Comisaría Quinta (Diag 74 Nº 2873) y luego al CCD de la Comisaría Octava (Av 7 y 74). Aquí el cambio de las condiciones fue casi total. Primero pudo bañarse y afeitarse. También comía todos los días, dormía en un colchón y hasta le permitieron salir a patio para las Fiestas. En otras palabras, lo preparaban para blanquearlo, que parezca un preso común. El 4 de abril de 1977 el dictador Rafael Videla puso a Disposición del Poder Ejecutivo a varios detenidos desaparecidos, es decir que los legalizaba. De este modo, de la nada, Julio López comenzó a figurar como detenido dentro de la Unidad 9 (Calle 76 e/9 y 11). Originalmente iba a ser llevado al Penal de Olmos, pero no había celdas disponibles. Y finalmente, dos años más tarde, volvió a su casa. Jamás dijo una palabra sobre lo que había pasado. Tenía miedo por la seguridad de su familia y vergüenza por haber sobrevivido.
Antes del 18 de septiembre de 2006, según contó Rubén López en diferentes entrevistas, su padre estaba muy entusiasmado por volver a Juicio y mirar a Miguel Etchecolatz durante los alegatos. El domingo 17 por la noche, luego de dejar la ropa lista sobre la mesa, estuvo mirando los resúmenes del fútbol y los goles de Boca Juniors. Pero algo pasó. Cuándo su hijo Hugo se despertó a las 7 de la mañana ya no estaba. Pensaron que tal vez solo había salido a caminar, pero se hicieron las 9 y no volvía. Era demasiado raro, era una persona muy puntual y de costumbres muy precisas.
A las 10 debía comenzar el juicio, y era imprescindible la presencia de los testigos. Pero con esta noticia creció la tensión, la confusión y el miedo. La familia hizo la denuncia en la Comisaría Tercera de Los Hornos, dónde todo se convulsionó al escuchar el apellido Etchecolatz. Los abogados lograron que el juicio no se frene, la policía se movilizó para la búsqueda y los teléfonos comenzaron a sonar por toda la ciudad de La Plata. Las Facultades, los sindicatos, los partidos políticos, los organismos de Derechos Humanos y muchas ONG también se pusieron en alerta y cesaron las actividades. Todos buscaban y luchaban por Julio López. Esa misma noche decenas de miles de personas marcharon pacíficamente desde Plaza San Martín hasta Plaza Moreno. La primera movilización, pero no la última. Cada año se repite para recordar que la búsqueda y el pedido de Justicia aun continua.
Cuatro testigos lo vieron caminando cerca de 140 y 66 en la mañana del 18. En su casa faltaba un yogui que usaba para dormir, el calzado laboral, su tradicional boina y un pulóver que solo usaba para salidas importantes. También faltaba un cuchillo pequeño. Por si no fuera poco, veinte días más tarde apareció su llavero tirado en el jardín, lo cual solo sumó incertidumbres.


Se realizaron decenas de rastrillajes y pericias. Se viajo hasta General Villegas, provincia de La Pampa, dónde nació y se encuentra enterrado su padre. Incluso hubo una pericia en la provincia de Misiones luego de una falsa alarma de la Aduana que había activada por un empleado negligente (familiar de un intendente). Su justificación fue que quiso “probar”, ver lo que pasaba si ponía los datos de Julio López en el sistema. Sea por impericias, por la presión del caso, por la actividad de organizaciones pro-dictadura, por encubridores, por personas mal intencionadas, por la falta de protección a testigos, o tal vez por de todo un poco; Jorge Julio López aun no volvió. Y si bien su rostro, su boina y su pulóver ya no están; la imagen aun camina por las calles de nuestra ciudad.
El 19 de septiembre de 2006 Miguel Osvaldo Etchecolatz fue encontrado culpable de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad calificada y aplicación de tormentos contra 8 personas entre octubre y noviembre de 1976. Fue condenado a Cadena Perpetua y sin beneficio de prisión domiciliaria porque también se demostró que durante su arresto domiciliario previo mantenía ilegalmente una pistola y una “cantidad significativa de municiones". También estuvo involucrado en unas amenazas con un arma de fuego, aunque la defensa alegó que solo era de juguete.
Con el paso de los años sumó nuevas condenas por otros juicios vinculados. Durante el proceso de “La Cacha”, en el año 2014, fue sorprendido con un papel que decía “Jorge Julio López” y “Secuestrar”.
Miguel Etchecolatz murió el 2 de julio de 2022 en la Unidad 34 de Campo de Mayo. En su contra tenía siete condenas a prisión perpetua y otros procesos judiciales en curso. Murió prácticamente solo y con el repudio semi-público de su propia ex hija, quien pidió el cambiarse el apellido en rechazo al represor.

El 24 de Marzo de 1976 comenzó la última dictadura cívico-militar de la Argentina, una de las páginas más oscuras de la historia nacional. Una herida presente en nuestra ciudad mediante los incontables monumentos, museos, centros culturales, escuelas, calles y plazas que aun reclaman por Verdad, Memoria y Justicia.
Un recorrido por una de las páginas más oscuras de la historia nacional y un compromiso de “Nunca Más” volver a repetir las nefastas hojas del pasado. Dependiente de la Comisión Provincial por la Memoria, se trata de una institución que recopila y expone los documentos, relatos, informes, fotografías y obras de arte que aluden a los horrores de la última Dictadura Militar y la violación sistemática de los Derechos Humanos. Un espacio que invita a la reflexión y al compromiso por la democracia y los DDHH.
Se encuentra en la calle 9 Nº 984 entre 51 y 53.
La Noche de los Lápices Rotos.
En el jardín el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (7 y 58) se encuentra uno de los lugares más significativos de lo que fue el Proceso Militar, el Monumento a las víctima de la Noche de los Lápices Rotos. Es el cruel recuerdo de la represión contra los estudiantes secundarios que reclamaban solamente el cumplimiento del “Boleto Estudiantil” para poder ir a estudiar todos los días. El 16 de septiembre de 1976 fueron secuestrados, detenidos y torturados 10 referentes del movimiento, de los cuales 6 jamás volvieron. También en la esquina de 1 y 59, junto a la Escuela Técnica N°6, se construyó un segundo monumento en tributo.
Casa Mariani - Teruggi.
En la calle 30 N° 1134 entre 55 y 56 se encuentra el último rastro de la familia Mariano-Teruggi, una de las únicas casas privadas en pie que expone la crueldad de cómo eran los operativos de represión. Daniel Mariano y Diana Teruggi habían comprado la propiedad en 1975 para vivir con su pequeña hija Clara Anahí. Como estudiantes universitarios y militantes, en el fondo de su casa instalaron una imprenta, pero el 24 de noviembre de 1976 todo cambió. Un operativo rodeo la casa a las 13:15 horas, a plena luz del día, y abrieron fuego. Hasta el día de hoy se conservan las huellas de las balas en las paredes. Posteriormente el lugar fue saqueado varias veces.
Ese día fallecieron Diana y cuatro militantes que se encontraban en el lugar. Daniel no se encontraba en el domicilio, pero fue secuestrado el 1° de agosto de 1977 en un barrio de San Carlos y jamás se lo volvió a ver. Por su parte Clara Anahí, de tan solo 3 meses de vida, continúa desaparecida. Ella es sobrina de María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. En su momento, el Monseñor Emilio Graselli le confirmó que Anahí seguía viva en manos de una familia adoptiva muy influyente.
La casa fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 2004.
“Esta casa en La Plata servirá de ejemplo para las generaciones venideras como la casa de Ana Frank en Amsterdam sirve como símbolo de toda la feroz cobardía de Auschwitz” – Osvaldo Bayer.
Plaza Islas Malvinas.
Si existe un lugar capaz de resumir todo lo que implicaron las diferentes dictaduras militares en la ciudad de La Plata, ese es la Plaza Malvinas Argentinas. Originalmente fue pensada para ser un predio de acceso público en homenaje al ex Presidente Domingo Sarmiento, pero en 1912 fue cedido al Regimiento 7 del Ejército. Aquí fue dónde 6 de septiembre de 1930 firmó la dimisión y fue detenido el Presidente Hipólito Yrigoyen ante el golpe militar de Felix Uriburu. En 1956 el Teniente Coronel Oscar Lorenzo Cogorno y otras 30 personas fueron fusilados por oponerse a la Dictadura de Eugenio Aramburu. También fue protagonista durante la lucha armada entre militares azules y colorados, concluyendo con el Golpe de 1966. Y finalmente, tras la derrota en la Guerra de Malvinas, los veteranos (conscriptos y subalternos) debieron organizar una histórica fuga porque los Mandos Superiores no les permitían volver con sus familias. Aun se conserva el inmenso portón de hierro que conmemora este suceso.
Rodeada por el Palacio Legislativo, la Casa de Gobierno, Sedes Judiciales y otras áreas de gubernamentales; este espacio verde siempre fue el epicentro de la vida y las manifestaciones políticas. Por eso nos encontramos con tres monumentos vinculados a los años de la dictadura. El primero en llegar fueron los Pañuelos Blancos pintados en torno a la figura del Libertador de América, una referencia las marchas de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo. Más tarde se instaló el Monumento en homenaje al periodista, militante y literato Rodolfo Walsh; quien desapareció luego de escribir una emblemática Carta Abierta a la Junta. Y finalmente en el año 2021 se inauguró un inmenso pañuelo tridimensional que homenaje a las luchadoras de la Plaza de Mayo.
Julio López en la Plaza Moreno.
Ubicada frente al Palacio Municipal, este espacio verde es el epicentro de cualquier movimiento político local. Por eso mismo aquí regularmente se pintan murales horizontales que se renuevan eventualmente. El primero en realizarse fue rostro de Julio López, quien fue un testigo clave durante el juicio contra los represores Román Camps y Miguel Etchecolatz.
Esta se trata de una historia doblemente trágica y llena de impunidad. Luego de haber permanecido detenido ilegalmente entre 1976 y 1979, tomó su compromiso con la democracia y enfrentó a sus verdugos, pero algo falló. Julio López recibía amenazas de muerte, pero tuvo que rechazar la protección a testigos porque esta no incluía a su familia. Finalmente sus convicciones se impusieron al terror, pero el precio fue muy alto. El 18 de septiembre del 2006, el día anterior a la condena contra sus captores, volvió a desaparecer.
Desde entonces no se supo más nada de él ni hubo nuevo avances en la causa. Su imagen se volvió un icono del compromiso en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia; pero también de la complicidad e impunidad aun latente. Su rostro también lo podemos encontrar en la Plaza San Martín, en el barrio de Los Hornos y en algunas facultades.
El Cementerio.
Una de las últimas etapas del proceso de la represión fue ocultar el cuerpo de las víctimas fatales. Uno de los lugares elegidos para encubrir los horrores fue el Cementerio de La Plata, un lugar a la vista de todos para blanquear los innombrables hechos. Aquí se armaron fosas comunes para personas presuntamente no identificadas. Con el paso de los años, los estudios forenses demostraron que aquí estaban varios de los “Desaparecidos”.
En 1996 la Municipalidad de La Plata, junto a organizaciones de Derechos Humanos inauguraron en el Sector M de bóvedas el “Monumento a los Desaparecidos y No Identificados”. Más tarde, en el 2010 también se inauguró un mausoleo destinado a los “Desaparecidos Identificados”.
Centro Cultural Daniel Favero.
Ubicado en la esquina de 117 y 40, el Centro Cultural Daniel Omar Favero surge de una horrible cicatriz envuelta en un dilema ético. Daniel, de 19 años, era un estudiante universitario de Letras, escritor, músico y militante de la JUP. Fue secuestrado junto a su amiga Paula Álvarez en junio de 1977 en el marco del Circuito Camps.
Finalizada la Dictadura Militar, el gobierno democrático le entregó una reparación económica su familia, quien tuvo que plantearse el dilema ético de aceptar o no el dinero, y en tal caso cómo usarlo. La respuesta vino de los poemas dejados por Daniel: “Respiraré estos aires en fortines de barrio” (1976). De este modo surgió el Centro Cultural que lleva su nombre. Un lugar para la memoria, el arte y la cultura con un enfoque barrial y popular.
Actualmente el CC cuenta con la sala “El Último Pájaro” destinado a recitales, espectáculos de cámara, conferencias y presentaciones. También se organizó la “Biblioteca Evaristo Carriego” en tributo al poeta fallecido en 1912, coincidiendo con el nombre que lleva la calle 117.
Aquí se encuentra el monumento más grande en conmemoración a las víctimas de la Última Dictadura Militar. Se trata de en un árbol invertido sobre una loma que es el epicentro de una serie de senderos. La obra fue realizada por el "Grupo Raíces” con la participación del reconocido artista Ricardo Cohen – Rocambole –. En su lateral se instaló una placa en mármol con los nombres de los Desaparecidos que residían en el barrio: Gladis Mabel Amuchástegui, Leonardo Zanier, José Luís Romero, Ángel “Coco” Ponce, Delia García y “Pichila” Fonseca.
Centros Clandestinos de Detención.
A lo largo y ancho de todo el Gran La Plata funcionaron varios CCD dónde se detenía, torturaba y asesinaban personas por sus ideologías, géneros, creencias o sus juntas. Luego de un arduo estudio recopilado en el Informe “Nunca Más”, y en trabajos posteriores, se pudieron identificar 21 lugares. Entre estos encontramos: El ex Batallón de Infantería de Marina N°3 (122 y 52), el ex Regimiento de Infantería N° 7, las Comisarías 1°, 2°, 5°, 8° y 9° de La Plata; la comisaría 2° de Ensenada, el Destacamento Policial Arana (640 y 131), la Estancia La Armonía (630 y 137), la Unidad Penal N°8 (av 53 y RP36), la Unidad Penal N°9 (76 e/ 9 y 12), la Sede de Prefectura Naval en Ensenada, la Escuela Naval Militar de la Isla Santiago, el Hospital Naval Militar de Ensenada (129 y 51), el Destacamento de Inteligencia 101 (La Cacha, av 53 y RP36), El Comando Radioeléctrico (12 e/ 60 y 61), La Brigada de Investigaciones (55 e/ 13 y 14), La Brigada Femenina (1 e/ 42 y 43), El Cuerpo de Infantería y Regimiento de Caballería de la policía (1 y 60) y la Jefatura de la Policía Provincial (2 y 51).
Baldosas y Placas de la Memoria.
Por medio del programa “Paisajes de la Memoria”, la Comisión Provincial por la Memoria ha realizado numerosas intervenciones artísticas en el espacio público dónde ocurrieron secuestros o asesinatos en manos de la Dictadura. Para eso se colocaron baldosas, placas, murales, pintadas, árboles, monolitos y mausoleos que señalizan domicilios, nombres y fechas dónde ocurrieron cada suceso. Podemos encontrar cada uno de estos mediante el mapa oficial virtual de la Comisión. Vale mencionar que aquí también figuran los sucesos acontecidos antes del Golpe Militar, es decir en manos de organizaciones como La Triple A y CNU en convivencia con las instituciones democráticas del momento. Además cada Escuela, Facultad, Unidad Terciaria y sedes sindicales poseen sus propias placas y/o fotografías que conmemoran a las personas desaparecidas que transitaron por esas instituciones.
El 16 de septiembre no es una fecha más en la ciudad de La Plata, más bien es un punto de inflexión en la historia y en la cultura. Aquella noche de 1976 se inició una ola de secuestros organizado por los miembros de la dictadura cívico-militar. Las víctimas fueron los estudiantes secundarios que solo querían un Boleto Escolar para poder Estudiar.
Desde sus raíces la Argentina se ha caracterizado por tener una preocupación particular en la educación universal y gratuita, pero en cada etapa se debieron afrontar obstáculos para alcanzar estos objetivos. En los años de la revolución de mayo, Manuel Belgrano y sus pares planteaban la necesidad de construir escuelas. Los ex-Presidentes Domingo Sarmiento y Nicolás Avellaneda llevaron adelante un plan sistemático para alfabetizar a la población. Incluso los mismos orígenes de la Universidad Provincial (1889) se planteó el debate sobre la educación universal como motor de ascenso social. Algunos de los padres fundadores de la ciudad de La Plata como el Dr Dardo Rocha y el Ingeniero Pedro Benoit llegaron a dar clases en modo ad-honorem con tal de mantener la institución funcionando. En 1918 llegó la tan necesitada Reforma Universitaria, impulsada por estudiantes y docentes de Córdoba. Un giro de 180° en las políticas educativas, siendo la UNLP la institución que más abrazó este camino, luego de la Gran Huelga de 1919. Finalmente en 1952 el ex-Presidente Domingo Perón decretó en 1952 Boleto Estudiantil Gratuito para educación básica y la gratuidad de las Universidades Nacionales.
Pero lamentablemente en 1966 el General Onganía dio un golpe militar contra el gobierno constitucional del Dr Arturo Illia (UCR), quien es recordado por encabezar una Edad de Oro paa la educación y las ciencias. Pero en los planes de la Dictadura no había un lugar privilegiado para las escuelas y universidades. El primer paso fue la represión a los carreras sociales y centros de estudiantes de todos los niveles. Y cuándo la crisis económica estalló, los recortes presupuestarios y sociales para la educación desaparecieron. En un país desigual, la crisis y el final del boleto estudiantil hizo que muchos jóvenes abandonaran las aulas para tener ir a trabajar.
Tras múltiples reclamos, el 27 de marzo de 1972 se dictó un decreto del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación que fijaba Boleto Estudiantil Diferencial (-20% en la tarifa), pero su implementación en la Provincia de Buenos Aires quedó paralizada por la burocracia y desinterés.
En 1975 el país atravesaba una nueva y sostenida crisis económica, social y política. La reciente democracia peronista se encontraba debilitada. La inflación trepó al 78%. La violencia política, la fractura social y los rencores estaban a la orden del día. Los Centros de Estudiantes de Secundarios no eran ajenos a esta realidad, principalmente porque vieron amenazados sus propios derechos consagrados y las promesas incumplidas.
Nuevamente el 1° de septiembre de 1975 el Concejal Rodolfo Mariani presentó un proyecto para que se implementara el Boleto Estudiantil en La Plata, pero no obtuvo resultados favorables. En consecuencia el día 5 los estudiantes realizaron la histórica marcha al Ministerio de Obras Públicas (avenida 7 entre 58 y 59) para presentar un petitorio acompañado con miles de firmas recolectadas. Los adolescentes fueron recibidos por un cordón policial seguida de una brutal represión. Gases lacrimógenos, palos, corridas, detenciones y desconcentración por la fuerza.
“Tomala vos, damela a mí, por el boleto estudiantil”.
El impacto de la represión en la opinión pública fue rotundo, alguien tenía que hacer algo. El gobierno provincial encabezado por el Victorio Calabró (PJ) se mantuvo ajeno al tema porque ya simpatizaba con un próximo golpe de estado. El intendente Ruben Cartier (PJ) hacía sido asesinado meses antes por una patota presuntamente ligada al gobernador. En tanto el nuevo intendente provisional, Juan Brunn (PJ), necesitaba un urgente respaldo social para enfrenar las continuas amenazas. En este inetastable y violento contexto, la Municipalidad de La Plata reglamentó el Boleto Estudiantil Diferencial de -20%. No era mucho, pero pareció un gran avance para el movimiento estudiantil que ya pagaba el precio de una inflación de 180% anual. Pero lamentablemente este avance solo fue el inicio de una de las historias más crueles de nuestra ciudad.
 El 24 de marzo de 1976 los comandantes de las Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe de estado que fue por todo. El el 27 de marzo asumió como "Comisionado" el Capitán de Navío (R) Oscar Macellari. Durante el mes de abril el boleto estudiantil pasó de $3 a $6 para los secundarios. El 5 de junio volvió a subir un 26% ($8), y el primario pasaría de $1 a $2. Siendo aun insuficiente, el 15 de junio se terminaron las tarifas planas para las secciones y el pasaje costaría $16 para los estudiantes de las zonas periféricas. En menos de seis meses las tarifas se incrementaron en más de un 200%.
El 24 de marzo de 1976 los comandantes de las Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe de estado que fue por todo. El el 27 de marzo asumió como "Comisionado" el Capitán de Navío (R) Oscar Macellari. Durante el mes de abril el boleto estudiantil pasó de $3 a $6 para los secundarios. El 5 de junio volvió a subir un 26% ($8), y el primario pasaría de $1 a $2. Siendo aun insuficiente, el 15 de junio se terminaron las tarifas planas para las secciones y el pasaje costaría $16 para los estudiantes de las zonas periféricas. En menos de seis meses las tarifas se incrementaron en más de un 200%.
La reacción de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) no se hizo esperar. El gobierno de facto había prohibido toda actividad política, pero los Centros de Estudiantes de La Plata se reorganizaron en la clandestinidad para organizar tomas pacíficas de colegios y movilizaciones.
Desgraciadamente el gobierno militar comprendía que los Centros solo eran una base operativa para la propaganda subversiva y que era necesario una “restauración del orden en todas las instituciones escolares” (Clarín, 14/4/1976). La dictadura no comprendió la dimensión económico-social de los tarifazos en el acceso a la educación pública. En consecuencia, amplió las ya existentes listas negras, se profundizaron los controles, las intervenciones, las amenazas, las detenciones ilegales, las torturas y los asesinatos. El Plan Sistemático de Represión que se cobró mil de vidas estaba activo.
En la madrugada del 16 de septiembre de 1976 se puso en marcha en La Plata el operativo para secuestrar a los principales dirigentes estudiantiles. Diez adolescentes entre 16 y 19 años fueron detenidos ilegalmente y trasladados a los centros clandestinos de detención.
 Se quiso implantar la idea de que se intentaba frenar a "la subversión", pero esto estaba lejos de ser cierto, pues la mayoría de los estudiantes secuestrados ni siquiera eran miembros activos de partidos políticos, organizaciones sociales o movimientos de la lucha armada.
Se quiso implantar la idea de que se intentaba frenar a "la subversión", pero esto estaba lejos de ser cierto, pues la mayoría de los estudiantes secuestrados ni siquiera eran miembros activos de partidos políticos, organizaciones sociales o movimientos de la lucha armada.
Según el informe “Nunca Más” las órdenes de detención provinieron del Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército, con las firmas de Comisario General Alfredo Fernández y del Coronel Ricardo Eugenio Campoamor, jefe del Destacamento de Inteligencia 101. La ejecución estuvo a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en aquel entonces por el General Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.
El documento destaca que las víctimas fueron catalogadas con un grado de peligrosidad mínimo. Aun así fueron aislados, torturados y abusados sexualmente en diferentes centros clandestinos de detención como: Arana, el Pozo de Banfield, la Comisaría 3 de Valentín Alsina y la Unidad 9 de La Plata.
Pablo Díaz, uno de los cuatro sobrevivientes, declaró en la CONADEP y los Juicios a la Junta: "En Arana me aplicaron la picana eléctrica en la boca, encías y genitales. Inclusive con una pinza me arrancaron una uña del pie”. Agrega además que era muy común pasar varios días sin comer o ser atado durante un largo tiempo con una soga al cuello.
Por su parte, Emilce Moler, quien no militaba en ninguna agrupación, narró al a BBC de Londres: "Nos torturaban con todo el sadismo. Recuerdo que había un hombre enorme que me pegaba fuertemente todo el tiempo, y realmente tenía frente a él a una chica desnuda, de unos 47 kilos y un metro cincuenta de altura. Yo era su enemigo, independientemente de mi edad (17). Ni siquiera hacía preguntas consistentes. Éramos vistos como peligrosos por nuestras ideas".
De los diez estudiantes secuestrados en el operativo popularmente conocido como “La Noche de los Lápices”, seis jamás volvieron a ser vistos con vida. En tanto los sobrevivientes encontraron su libertad gracias a la trascendencia pública del caso, la insistencia de los familiares, el trabajo de las ONG y la influencia de algunos sectores religiosos; quienes en conjunto jamás claudicaron en sus reclamo por la liberación de los detenidos-desaparecidos.
En 1986, bajo el gobierno democrático de Raúl Alfonsín (UCR), la Fiscalía General acusó a Ramón Camps de estar involucrado de 214 secuestros extorsivos con 47 desapariciones, 120 casos de tormentos, 32 homicidios, 2 violaciones sexuales, 2 abortos provocados por torturas, 18 robos y 18 sustracciones de menores. Ese mismo año, la Cámara Federal lo encontró culpable de 73 casos de tormentos seguidos de asesinatos y lo condenó a 25 años de reclusión con degradación e inhabilitación a perpetuidad. Posteriormente se le denegó la obediencia debida por haber tenido "alta capacidad decisoria" en las ordenes impartidas.
Murió en 1994, en libertad gracias al indulto presidencia Nº 2741, causa Nº 44/85, firmado por el ex-Presidente Carlos Saúl Menem (PJ).
Con el retorno de la democracia la esquina de 7 y 58 se volvió un punto de conmemoración. Todos los 16 de septiembre, los Centros de Estudiantes Secundarios, Primarios y Universitarios realizan una multitudinaria marcha. Gracias a sus luchas y memorias, el boleto estudiantil volvió a estar vigente con el retorno de la democracia, lo cual permitió que miles estudiantes puedan ir al colegio aun durante las peores crisis económicas del país.
Cada escuela de la ciudad posee placas que recuerdan a las víctimas de la dictadura que pasaron por sus aulas, sean por la “Noche de los Lápices Rotos” o bajo otro operativo represivo ejecutado entre 1976 y 1983.
El 4 de septiembre de 1986 se estrenó la película de Héctor Heredia, “La Noche de los Lápices Rotos” (Trailer), que hasta en la actualidad sigue siendo cabecera entre los Festivales Internacionales de Cine vinculados a la defensa de los Derechos Humanos.
Los Estudiantes de La Noche de los Lápices
Claudio de Acha. Nació el 21 de septiembre de 1958. Ingresó al Colegio Nacional en 1972. En 1974 se incorporó en la UES. Fue secuestrado el 16 de septiembre de 1976 a los 17 años, continúa DESAPARECIDO.
María Claudia Falcone. Nació el 16 de Agosto de 1960. Ingresó al Bachillerato de Bellas Artes en 1973. Militaba en la UES. La secuestraron el día 16 de septiembre de 1976 a los 16 años, continúa DESAPARECIDA.
Horacio Ungaro. Nació el 12 de mayo de 1959. En 1971 ingresó a la Escuela Normal Nº 3. Militaba en la UES. Lo secuestraron el 16 de septiembre de 1976, tenía 17 años, continúa DESAPARECIDO.
Daniel Alberto Racero. Nació el 28 de Julio de 1958. Ingresó en 1971 a la Escuela Normal Nº 3. Un año después se incorpora al Movimiento de Acción Secundaria (MAS) y en el verano del ‘73 a la UES. En 1976 se inscribió en el Industrial Modelo de Berisso para cursar Tornería Mecánica. Lo secuestraron el 16 de septiembre de 1976 a los 18 años, continúa DESAPARECIDO.
María Clara Ciocchini. Nació el 21 de abril de 1958. Estudiaba en el Bachillerato de Bellas Artes y en 1973 se incorporó a la UES. La secuestraron el 16 de septiembre de 1976 a los 18 años, continúa DESAPARECIDA.
Francisco López Muntaner. Nació el 7 de Septiembre de 1960. Ingresó en 1974 al Bachillerato de Bellas Artes. Militaba en la UES. Lo secuestraron el 16 de septiembre de 1976, tenía 16 años, continúa DESAPARECIDO.
Pablo Díaz. Nació el 26 de junio de 1958. En 1972 ingresó al colegio José Manuel Estrada. Militó en la Juventud Guevarista y en la UES. Lo secuestraron el 21 de septiembre de 1976. Estuvo detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta 1980.
Emilse Moler. Alumna del Bachillerato de Bellas Artes. Militante de la UES. Fue secuestrada el 17 de septiembre en su casa, a los 17 años. Estuvo detenida a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta 1978.
Patricia Miranda. Alumna del Bachillerato de Bellas Artes. No participaba en la UES, pero estaba junto a Emilce Moler el día del secuestro. La secuestraron el 17 de septiembre de 1976, a los 17 años. Estuvo detenida a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta 1978.
Gustavo Calotti. Estudiante del Colegio Nacional, había militado en la UES pero en 1976 ya se había desvinculado y estaba más próximo a agrupaciones de izquierda marxista. Era empleado de la Policía bonaerense cuando fue secuestrado el 8 de septiembre de 1976. Estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta 1979.
 El 24 de marzo de 1976 los comandantes de las Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe de estado que fue por todo. El el 27 de marzo asumió como "Comisionado" el Capitán de Navío (R) Oscar Macellari. Durante el mes de abril el boleto estudiantil pasó de $3 a $6 para los secundarios. El 5 de junio volvió a subir un 26% ($8), y el primario pasaría de $1 a $2. Siendo aun insuficiente, el 15 de junio se terminaron las tarifas planas para las secciones y el pasaje costaría $16 para los estudiantes de las zonas periféricas. En menos de seis meses las tarifas se incrementaron en más de un 200%.
El 24 de marzo de 1976 los comandantes de las Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe de estado que fue por todo. El el 27 de marzo asumió como "Comisionado" el Capitán de Navío (R) Oscar Macellari. Durante el mes de abril el boleto estudiantil pasó de $3 a $6 para los secundarios. El 5 de junio volvió a subir un 26% ($8), y el primario pasaría de $1 a $2. Siendo aun insuficiente, el 15 de junio se terminaron las tarifas planas para las secciones y el pasaje costaría $16 para los estudiantes de las zonas periféricas. En menos de seis meses las tarifas se incrementaron en más de un 200%.  Se quiso implantar la idea de que se intentaba frenar a "la subversión", pero esto estaba lejos de ser cierto, pues la mayoría de los estudiantes secuestrados ni siquiera eran miembros activos de partidos políticos, organizaciones sociales o movimientos de la lucha armada.
Se quiso implantar la idea de que se intentaba frenar a "la subversión", pero esto estaba lejos de ser cierto, pues la mayoría de los estudiantes secuestrados ni siquiera eran miembros activos de partidos políticos, organizaciones sociales o movimientos de la lucha armada.